La niña está fría. Imposiblemente tiesa, sus labios azules, resecos. Exhala erráticamente, alientos furtivos escapan de sus pulmones marchitos, apagados casi. Como en la amarga despedida de dos amantes, la vida parece aferrarse a ella, el alma todavía le pesa en el esqueleto.
Parece muerta. Está muerta, creo yo.
Lo extraño es que se parece a mí, el cuerpo tirado en el suelo. Capullos de rosa sangrantes brotan de su cabeza, guirnaldas de azafrán decoran el cuello caduco, la carne ya rígida contrasta con mi ser límpido, transparente a la luz de la luna borracha, rondando las calles, madrugadas todavía.
Iluminada por el solo farol del callejón, puedo verla mejor. A la niña. Veo la melena corta, rizada de color cuervo, la piel canela, el arco de la nariz ahora desviado. Los tres lunares alineados en el antebrazo. Llega a mi mente la fugaz idea, de que tal vez, solo tal vez, el cuerpo tirado en el suelo fue mío en otro tiempo.
Y así como esa idea aparece, llega a mí el dolor, y el frío. El aroma a sangre, basura y tristeza perpetua. La niña soy yo, y está muerta. En ese cuerpo maltratado, viciado, habité yo alguna vez.
¿Qué me ha pasado?
Lo conocí un miércoles por la mañana, al señor Carlos, que conducía el taxi 987- XL. Algunos mechones grises en el cabello, tres arrugas en la frente y una cicatriz en la mejilla izquierda, Carlos era de simple apariencia, de fácil olvidar. Era amable, educado, su voz tenía un encantador deje costeño.
Me llevaba a la universidad todos los miércoles. Siempre puntual, pasaba por mí a las dos de la tarde. “Señorita” me llamó el primer día, y para siempre ese fue mi título, no importaba cuanto le dijera que me llamara por mi nombre.
Éramos amigos. Me preguntaba por mí día, mi horario, mi familia. Yo, que de confianzuda siempre había pecado, le dije todo. Que salía siempre a las ocho treinta de la noche, que mi mejor amiga se llamaba María. Que debía reemplazar las llaves de la reja de mi edificio porque se trababan en la cerradura y no podía entrar a veces. El señor Carlos solo sonreía, viéndome por el espejo retrovisor de la unidad 987-XL.
Supongo que debí haberlo notado. Que el señor Carlos a veces rondaba por mi departamento, sus ojos en ocasiones vagando por mi cuerpo cuando me abría la puerta del taxi. Sin embargo, era mi amigo. ¿Por qué mi amigo haría algo así? Quería confiar en él, en él que sabía tanto de mí y me llevaba todos los miércoles a la universidad.
No pensé nada raro cuando me habló la noche de un diez de septiembre, “compré comida de más, y estaba por aquí”, decía su mensaje. Bajé a verlo en mis pijamas, pantalones de tela suave, una sudadera que había pertenecido a mi hermano. Lo saludé, al señor Carlos, apoyado en su taxi, sus manos detrás de su cuerpo, como escondiendo algo.
Me acerqué, el aire frío de Xalapa arropando mi cuerpo tembloroso. Estaba oscuro, el único foco de la fachada de mi edificio se había fundido hacía una semana ya. “Buenas noches, señor Carlos” dije, saboreando ya la comida. El señor Carlos sonrió, una sonrisa que enseñaba los dientes completos, lobuna.
“Lo siento, Señorita” dijo el señor Carlos, sus ojos enormes, las pupilas negras, dilatadas. Su brazo levantado, a contraluz de la luna, bajando como guillotina sobre mí. Y después de eso fue dolor, infinita y oscura aflicción.
Insignificante. Así mi existencia.
Vacío mi cuerpo de alma, indigno tirado en el suelo. Irrespetada. Furiosa. Enojada por lo que se me había sido robado tan temprano. Inconsolable, destrozada por lo que nunca llegaría a hacer, por lo que jamás podría presenciar. Extrañando ya los abrazos de mi papá, las palabras de mi mamá.
¿Cómo abrazarme a mí misma? Rodearme con mis brazos, consolar mi espíritu despedazado, lamentarme por mi destino. Ah, hipócrita destino, convenciéndome de mi grande fortuna, haciéndome creer de lo mucho que lograría en un futuro, llenando mi corazón de grandes esperanzas, pisoteadas en el suelo hoy.
Siento rabia, hirviente furia en mis entrañas, burbujeante ira anudándome la garganta, ¿Con qué derecho me ha matado? ¿Quién creía que él era para hacerme esto? Quiero morderlo, arañarlo con mis uñas pintadas de negro, arrastrarlo por el sucio suelo del callejón en el que se deshizo de mí.
Es de madrugada todavía. Un leve tinte de naranja se observa a la distancia. Me balanceo, como arena dorada el aire lleva mi cuerpo, deshaciéndose en partículas en el frío, volviéndome parte de todo lo que me rodea. Me agrada pensar que eso es lo que les ha pasado a las otras. Que nunca se fueron, que se convirtieron en una con el mundo, para poder vigilarlo desde fuera.
No lo quiero aceptar, pero, no puedo hacer nada más ¿no? Ni rogarle a la señora Muerte que no me lleve, ni esperar a que un coro de ángeles baje del cielo y me reciba con fanfarrias. No, eso no va a pasar, porque en esta vida esto ya es normal. Los ángeles no se dan abasto, no pueden mandar orquestas a todas las mujeres que han sido asesinadas, no pueden, son muchas.
Creo que aquí termino yo. Cada vida es un mundo, y a este mundo le han cortado la cabeza, como a María Antonieta. Supongo que sí me arrepiento de muchas cosas, pero nunca de confiar, de creer en los demás, de ver la vida como un ser amable, de pensar que en cada persona hay algo bueno, por más minúsculo que sea.
“Lo único que deseo es que mis padres no lloren”, pienso, mientras me desvanezco en el aire de la mañana, el sol alumbrando mi cuerpo transparente, que se disuelve entre rayos de luz amarilla y naranja, rojos a veces. Ojalá. Mi “tal vez” no existe ya, pero ojalá mi hermano viva feliz, que no me extrañe tanto porque yo siempre estaré allí, que mis perros no se pregunten en donde estoy, que hallen todos consuelo en que soy de nuevo una con todo lo que está a su alrededor.
Me disipo en el viento. Ya no soy más yo, sino nada.
Autora: ShelC – 2do. Lugar en el 1er. concurso de cuento corto Con tinta Anáhuac
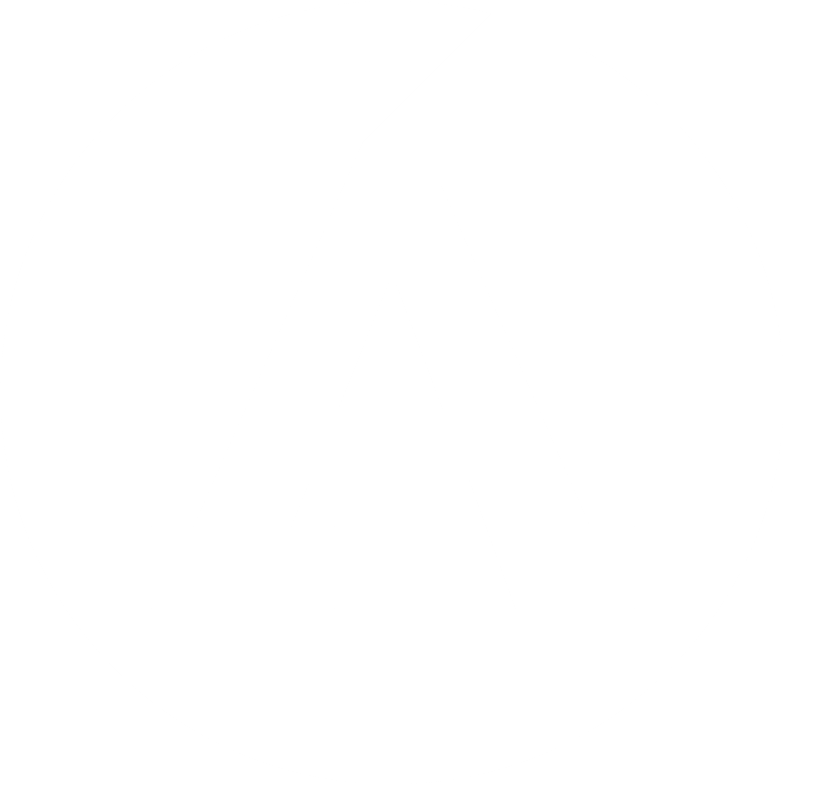





Deja un comentario